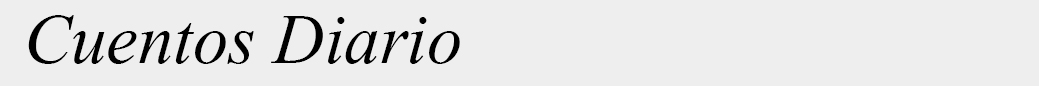Sólo la halló en lo circunstancial y,
sin embargo, su vida estuvo dedicada a ella. Una tarde, de niño, creyó
reconocerla fugaz entre las sombras de las palmeras del parque de su
infancia. Antes la había visto -y no recordaba si fue la primera vez-
envuelta en palomas y encajes posando para un fotógrafo ya sólo
existente en el olvido.
30 sept 2015
27 sept 2015
Ángel Olgoso - Ulises
 Yo, el paciente y sagaz Ulises, famoso
por su lanza, urdidor de engaños, nunca abandoné Troya. Por nada del
mundo hubiese regresado a Ítaca. Mis hombres hicieron causa común y
ayudamos a reconstruir las anchas calles y las dobles murallas hasta que
aquella ciudad arrasada, nuevamente populosa y próspera, volvió a
dominar la entrada del Helesponto.
Yo, el paciente y sagaz Ulises, famoso
por su lanza, urdidor de engaños, nunca abandoné Troya. Por nada del
mundo hubiese regresado a Ítaca. Mis hombres hicieron causa común y
ayudamos a reconstruir las anchas calles y las dobles murallas hasta que
aquella ciudad arrasada, nuevamente populosa y próspera, volvió a
dominar la entrada del Helesponto. 25 sept 2015
Giovanni Guareschi - Los del terruño
 Gion
era el tercero de todos nosotros, los doce hermanos. Cuando le tocó el
turno se fue a hacer el servicio. Fui yo quien le acompañó con el carro
hasta el distrito de reclutamiento. Antes de dejarnos, Gion me recordó
encarecidamente:
Gion
era el tercero de todos nosotros, los doce hermanos. Cuando le tocó el
turno se fue a hacer el servicio. Fui yo quien le acompañó con el carro
hasta el distrito de reclutamiento. Antes de dejarnos, Gion me recordó
encarecidamente:-Mira, a ver si, mientras tanto, consigues convencerle.
Desde hacía ya varios años, cuando en nuestra comarca se empezaba a trillar el trigo, Gion desaparecía de casa y se iba a contemplar la trilladora.
Se quedaba fuera tres semanas y hasta cuatro y se pasaba veinte y treinta días mirando la máquina, sentado bajo un sombrajo. Comía si le daban de comer y al anochecer, cuando acababan de trillar y enganchaban la trilladora al vehículo remolcador, se iba a la carretera a ver pasar el cortejo y luego lo seguía hasta la nueva era. Dormía en el pajar y, a la mañana siguiente, en cuanto oía el silbido de la máquina, Gion bajaba corriendo, se buscaba un sitio cómodo donde no molestara, y volvía a ponerse a contemplar la trilladora.El primer año, después de andar buscándole durante un par de días, mi padre lo descubrió en la era de Piopaccio, se lo llevó a casa y le zurró; pero a la mañana siguiente volvía a estar quién sabe dónde a mirar la máquina. Fui a pescarlo yo, el primogénito, le pegué y lo encerré en el granero. Se escapó por el ventanuco y entonces salió en su busca Felice, el segundo. Felice era mucho menos robusto que Gion, pero Felice era el segundo, mientras que Gion era el tercero, y Gion se dejó tranquilamente zurrar también por Felice, porque Gion era un muchacho disciplinado.
Durante la noche se descolgó por una tubería del canalón: Gion era todo un sinvergüenza ya a sus quince años; la cuarta vez fuerona buscarlo Manuele, Diego, Rem y Clem, todos juntos y consiguieron pegarle y encerrarlo en la bodega.
A la mañana siguiente encontramos la puerta descerrajada.
Quedaban los cinco últimos. Davide, de unos diez años, Giaco, de unos nueve, Macco, de unos ocho, Vasco, de unos seis y Chico, de unos cinco. En cuanto se dieron cuenta de que Gion había desaparecido, los cinco se lanzaron gritando por los campos sin que nadie consiguiera atraparlos.
-¡Si ese animal se atreve sólo a tocar con un dedo a Chico, lo mato a escopetazos! –dijo mi padre.
A mediodía se oyó vociferar en la era: Gion estaba de vuelta. Davide, Giaco, Macco y Vasco iban detrás de él, dándole palos en la espalda.
Gion de un solo manotazo habría podido sacudirse de encima toda aquella chiquillería, pero se dejaba hacer pacíficamente y mi padre se alisó el bigote y dijo:
-¡Ya basta!
-¡Cinco más aún! –dijo Chico, que se divertía pegando palos a Gion.
-No, ni uno más –contestó mi padre. Y fue la primera vez que le negó algo a Chico.
A la mañana siguiente, Gion volvía a estar en alguna era mirando la máquina, pero ya nadie volvió a buscarlo. De modo que cuando se comenzaba por nuestra comarca a trillar el trigo, Gion desaparecía de casa y volvía veinte o treinta días después, junto con la trilladora, porque nuestra tierra era más grande y para batir nuestro trigo hacía falta toda una semana, por lo que la trilladora nos dejaba para el final.
Gion era un condenado hijo del terruño y todos los de nuestro terruño son unos chalados. El único que está cuerdo soy yo. Aunque, por otra parte, si uno puede enamorarse de una mujer, ¿por qué no debe enamorarse de una máquina? Gion se había enamorado de la máquina y soñaba con poseer una máquina. E intentaba convencer a su padre para que le comprara una máquina.
-Cada uno nace con un oficio metido en la cabeza y a mí me ha tocado el de maquinista –decía–. Usted me compra un tractor con una trilladora, la empaquetadora y todo lo necesario para la mies y yo le trillo inmediatamente su trigo para que no tenga que esperar y se le desgrane si está seco y se le enmohezca si está húmedo. Luego puedo hacer todas las otras eras grandes porque escogería maquinaria Lanz del último modelo y la gente se quedaría admirada. Me haría con toda la plaza de la trilla. Aquí aún deshojan las pañochas a mano: si yo tuviera una máquina de deshojar podría trabajar día y noche. Sin contar con que ahora, con el nuevo sistema de la maquinaria actual, se puede arar sin tener que mover la máquina del mismo carril.
Gion le decía todo esto, pero mi padre le contestaba que estaba loco y que podía irse con todas sus máquinas a freír espárragos.
Sin embargo, Gion estaba obsesionado con la trilladora, y cuando se fue a la mili lo último que me dijo fue que intentara convencer a mi padre para que le comprara la máquina.
Al principio Gion escribía muy a menudo y en cada carta hablaba de la trilladora. Luego continuó escribiendo, pero con menos frecuencia y sin mencionar la máquina.
-El servicio militar le prueba –dijo mi padre al cabo de un año–. Cuando le contestes dile que si no tiene bastante con el dinero que le envío, que estoy dispuesto a enviarle el doble con tal de que se porte bien.
-Recuérdale aquello –añadió mi madre.
Mi madre, cada vez que yo le escribía a Gion, quería que le encareciera sólo una cosa: “Querido Gion: acuérdate de aquello…” El día que Gion se marchó mi madre le había dicho: “Cuando vuelvas del servicio militar, acuérdate de traerme un cedazo tan fino como el que se rompió el año pasado.”
Cuando acabó la mili, Gion regresó. Mi padre y yo, con mis otros diez hermanos, estábamos comiendo sentados alrededor de la mesa de la cocina, y mi madre, que estaba charlando con la tortilla aún en el fuego, gritó de repente:
-¡Oh!
Gion estaba parado en medio del umbral y rozaba casi el dintel con la cabeza. Iba vestido de artillero y parecía como si al verlo así, tan alto y fuerte, la cocina se hubiera vuelto pequeña. Estaba inmóvil en medio de la puerta y tenía las manos colocadas en la espalda. Mi madre le dijo:
-Entra de una vez, ¡caramba! ¿Qué es lo que escondes? ¿Un cañón?
Gion sacó la mano izquierda y le alargó a mi madre un gran envoltorio.
-¡Vaya, el cedazo! –exclamó alegremente mi madre, apartándose a una rincón para desenvolver el paquete.
No obstante, Gion no se movía y yo le dije, riendo:
-¿Qué más escondes? ¡Entra y enséñanoslo!
Gion dio un paso adelante y se sacó de detrás de la espalda también la mano derecha, apareciendo primero una manita encerrada en la gran manaza de Gion, luego un brazo y luego toda una chica menuda y delgada, con la cabeza gacha.
-Es mi novia –explicó Gion, sonrojándose.
Al cabo de un momento de silencio mi padre habló:
-Gion, entra y siéntate a comer. Entre también usted, joven, siéntese y coma.
-No, gracias –contestó la chica, que levantó la cabeza y se nos quedó mirando asustada.
Llevaba la cara muy empolvada, la boca pintada de rojo y los ojos muy cansados. Apestaba a perfume. Se fue a sentar a un rincón y suguió mirándonos como si fuéramos a degollarla.
Comimos sin hablar. Luego mi padre se dirigió a Gion:
-¿Dónde la has conocido?
-En la ciudad –respondió Gion, cabizbajo
-Es justo el cedazo que yo quería –exclamó mi madre-. Lo acabo de probar y la harina queda tan fina como si fueran polvos…
Vio a la chica en el rincón y se interrumpió.
-¿Quién es?
-Mi novia –le contestó Gion–. Nos vamos a casar pronto.
-¡Estupendo! –dijo mi madre-. Venga, querida: siéntese a comer. ¡Estoy muy contenta! ¿Y tú? –le preguntó a mi padre.
-Yo no –afirmó tranquilamente mi padre.
-¿Te ha costado mucho el cedazo? –se informó mi madre dirigiéndose a Gion.
-Mil cien liras -respondió Gion.
-No es caro –puntualizó satisfecha mi madre-. Voy a dar de comer a las gallinas. Si quieres queso, lo encontrarás en el aparador.
Al salir mi madre, mi padre volvió a hablar con Gion:
-Gion, te he preguntado dónde la has conocido.
-En un sitio que yo me sé –contestó Gion siempre con la cabeza gacha-. Me gusta y me voy a casar con ella.
Gion hablaba con voz dura: era todo un cabezota. Iba a casarse con ella aun a costa de no volver a poner los pies en casa y de tener que trabajar de jornalero.
La chica estaba temblando en el rincón y su cara blanca por los polvos parecía la de un muerto.
-Voy a casarme con ella –repitió Gion, testarudo, mirando y desmigajando el pan.
-Te compraré la trilladora –dijo mi padre.
Gion dijo que no con la cabeza.
-Con todos los accesorios y hasta la deshojadora para el maíz.
Gion apoyó los codos encima de la mesa y se agarró la cabeza entre las manos.
-Que alguien enganche el caballo y vuelva a llevar la muchacha a la ciudad –ordenó en voz alta mi padre, sin que Gion se moviera.
-Ya voy yo –dijo Felice, levantándose y dirigiéndose a la puerta.
La chica se levantó y lo siguió a toda prisa.
-Perdonen –balbució.
Mi padre le alargó un billete de quinientas.
La chica se marchó desconcertada, con el billete en la mano. Cuando se oyó el resonar de los cascos del caballo en el camino, Gion se levantó y corrió afuera, pero el carro ya se había alejado.
Felice no regresó por la noche. Ni tampoco al día siguiente, ni nunca. Sin embargo volvieron el caballo y la calesa: Felice se los entregó a un vecino que fue a la ciudad.
-Ha dicho Felice que se ha establecido allí –explicó el hombre-. Estaba con una chica rubia guapa, muy pintada.
Gion tuvo su tractor con la trilladora, la empaquetadora, la máquina de deshojar y todo lo demás. El tractor era un Lanz de ciento veinte caballos, con la caldera verde rodeada de brillante latón. Cuando pasaba por delante de las casas, estas temblaban.
Aquel invierno Gion conoció a una hermosa moza que vivía en Ghianda Morta.
Y Gion, cada sábado se afeitaba, se ponía el traje nuevo, y, al atardecer, se montaba en su tractor de ciento veinte caballos y partía hacia Ghianda Morta.
Cuando llegaba delante de la casas de la chica, tiraba de la cuerdecita y el tractor soltaba un chorro de vapor blanco y silbaba.
Noi del Boscaccio. Picolo mondo borghese, edic. póstuma, 1983
Los del terruño. Pequeño mundo burgués, trad. Mina Pedrós, Barcelona, Planeta, 1993, págs. 21-26.
21 sept 2015
Juan Ramón Jiménez - El Recto
Tenía
la heroica manía bella de lo derecho, lo recto, lo cuadrado. Se pasaba
el día poniendo bien, en exacta correspondencia de líneas, cuadros,
muebles, alfombras, puertas, biombos. Su vida era un sufrimiento acerbo y
una espantosa pérdida. Iba detrás de familiares y criados, ordenando
paciente e impacientemente lo desordenado. Comprendía bien el cuento del
que se sacó una muela sana de la derecha porque tuvo que sacarse una
dañada de la izquierda.
17 sept 2015
Fitz James O’Brien - El chico que amaba una tumba
 Muy
lejos, allá en el corazón de un lejano país, había un viejo y solitario
cementerio. Ya no se enterraba allí a los muertos, pues estaba
abandonado desde hacía mucho tiempo. Su hierba crecida alimentaba ahora
algunas cabras que trepaban por el muro ruinoso y vagaban por aquel
triste desierto de tumbas. El camposanto estaba bordeado de sauces y
cipreses sombríos y la puerta de hierro oxidado, rara vez abierta,
crujía cuando el viento agitaba sus bisagras, como si algún alma
perdida, condenada a vagar en ese lugar desolado, sacudiera los barrotes
y se lamentara de su terrible encarcelamiento.
Muy
lejos, allá en el corazón de un lejano país, había un viejo y solitario
cementerio. Ya no se enterraba allí a los muertos, pues estaba
abandonado desde hacía mucho tiempo. Su hierba crecida alimentaba ahora
algunas cabras que trepaban por el muro ruinoso y vagaban por aquel
triste desierto de tumbas. El camposanto estaba bordeado de sauces y
cipreses sombríos y la puerta de hierro oxidado, rara vez abierta,
crujía cuando el viento agitaba sus bisagras, como si algún alma
perdida, condenada a vagar en ese lugar desolado, sacudiera los barrotes
y se lamentara de su terrible encarcelamiento.En este cementerio había una tumba distinta de las demás. La lápida no tenía nombre, pero en su lugar aparecía la tosca escultura de un sol saliendo del mar. La tumba, muy pequeña y cubierta de una espesa capa de retama y ortigas, podría ser, por su tamaño, la de un niño de pocos años.
No muy lejos del viejo cementerio, vivía con sus padres un chico en una mísera casa; era un muchacho soñador, de ojos negros, que nunca jugaba con los otros niños del barrio, pues le gustaba corretear por los campos, recostarse a la orilla del río para ver caer las hojas en el murmullo de las aguas y mecer los lirios sus blancas cabezas al compás de la corriente. No era de extrañar que su vida fuera triste y solitaria, ya que sus padres eran malas personas que bebían y discutían todo el día y toda la noche, y los ruidos de sus peleas llegaban en las tranquilas noches de verano hasta los vecinos que vivían en la aldea debajo de la colina.
El muchacho estaba aterrorizado con estas horribles disputas y su alma joven se encogía cada vez que oía los juramentos y los golpes en la pobre casa, así que solía correr por los campos en donde todo parecía tan tranquilo y tan puro, y hablar con los lirios en voz baja como si fueran sus amigos.
De este modo, llegó a frecuentar el viejo cementerio y empezó a caminar entre las lápidas semienterradas, deletreando los nombres de las personas que habían partido de la tierra años y años atrás.
Sin embargo, la pequeña tumba sin nombre y olvidada le atrajo más que todas las demás. La extraña y misteriosa imagen de la salida del sol sobre el mar le producía asombro, y así, fuera de día o de noche, cuando la furia de sus padres lo arrojaba de su casa, solía dirigirse allí, sentarse sobre la espesa hierba y pensar quién podría estar enterrado debajo de ella.
Con el tiempo su amor por la pequeña tumba creció tanto que la adornó según su gusto infantil. Arrancó las retamas, las ortigas y la maleza que crecían sombrías sobre ella, y recortó la hierba hasta que empezó a crecer espesa y suave como la alfombra de los cielos. Después trajo prímulas de los verdes campos, flores blancas de espino, rojas amapolas de los maizales, campanillas azules del corazón del bosque, y las plantó alrededor de la tumba. Con las ramas flexibles de mimbre plateado trenzó un simple cerco alrededor y raspó el musgo que cubría toda la tumba hasta dejarla como si fuera la de una hermosa hada.
Entonces quedó muy satisfecho. Durante los largos días de verano, se tendía sobre la tumba, abrazando el hinchado montículo, mientras que el suave viento jugaba a su alrededor y tímidamente acariciaba sus cabellos. Del otro lado de la colina le llegaban los gritos de los chicos de la aldea jugando; a veces alguno de ellos venía y le proponía participar en sus juegos, pero él lo miraba con sus tranquilos ojos negros y le respondía gentilmente que no; el muchacho, impresionado, se iba en silencio y susurraba con sus compañeros sobre el chico que amaba una tumba.
Era cierto, él amaba aquel cementerio más que cualquier juego. Se sentía muy a gusto con la quietud del lugar, el aroma de las flores silvestres y los rayos dorados cayendo entre los árboles y jugueteando sobre la hierba. Permanecía horas recostado boca arriba contemplando el cielo de verano, mirando navegar las nubes blancas y preguntándose si serían las almas de las buenas personas camino del hogar celestial. Pero cuando las nubes negras de la tormenta se acercaban llenas de lágrimas apasionadas y reventaban con ruido y fuego, pensaba en su casa y en sus malos padres y se dirigía a la tumba y recostaba su mejilla contra ella como si fuera su hermano mayor.
Así fue pasando el verano hasta convertirse en otoño. Los árboles estaban tristes y temblaban al acercarse el tiempo en que el viento feroz les arrebataría sus capas, y las lluvias y las tormentas golpearían sus miembros desnudos. Las prímulas se pusieron pálidas y se marchitaron, pero en sus últimos momentos parecieron mirar sonrientes al chico como diciendo: “No llores por nosotros, regresaremos de nuevo el año que viene”. Pero la tristeza de la temporada lo invadió mientras se acercaba el invierno, y a menudo mojaba la pequeña tumba con sus lágrimas y besaba la piedra gris como uno besaría a un amigo que está a punto de partir.
Una tarde, hacia el final del otoño, cuando el bosque estaba marrón y sombrío, y el viento sobre la colina parecía aullar amenazador, el chico, sentado junto a la tumba, oyó chirriar la vieja puerta al girar sobre sus oxidados goznes, y mirando por encima de la lápida vio acercarse una extraña procesión. Eran cinco hombres: dos llevaban lo que parecía ser una caja larga cubierta con un paño negro, otros dos llevaban picas en las manos y el quinto, un hombre alto de rostro consternado, envuelto en una capa larga, caminaba al frente. Cuando el chico vio andar a estos hombres de un lado a otro por el cementerio, tropezando con lápidas medio enterradas o parándose a examinar las inscripciones semiborradas, su corazón casi dejó de latir y se encogió, lleno de terror, detrás de la piedra gris.
Los hombres caminaban de un lado a otro, con el hombre alto en cabeza, buscando concienzudamente entre la hierba y de vez en cuando se detenían para consultar entre ellos. Finalmente el hombre que los dirigía encontró la pequeña tumba y, agachándose, se puso a mirar la lápida. La luna acababa de levantarse y su luz bañaba la peculiar escultura del sol saliendo del mar. Entonces hizo señas a sus compañeros. “La encontré -dijo-, es aquí”. Los demás se acercaron y los cinco hombres quedaron parados contemplando la tumba. El pequeño, detrás de la piedra, apenas respiraba.
Los dos hombres que llevaban la caja la apoyaron en la hierba, quitaron el paño negro y el chico vio entonces un pequeño ataúd de ébano brillante con adornos plateados y en la cubierta, labrada también en plata, la escultura familiar de un sol saliendo del mar.
“Ahora, ¡a trabajar!” dijo el hombre alto y, al momento, los dos que llevaban picas y palas se pusieron a cavar en la pequeña tumba. El chico pensó que se le rompería el corazón y ya no pudo contenerse, se arrojó sobre el montículo y exclamó sollozando:
“¡Oh, señor! ¡No toquen mi pequeña tumba! ¡Es lo único querido que tengo en el mundo! No la toquen, pues todo el día me recuesto aquí y la abrazo, y es como si fuera mi hermano. La cuido y mantengo la hierba cortita y gruesa, y le prometo que, si me la dejan, el año que viene plantaré aquí las más bellas flores de la colina.”
“¡Calla, hijo, no seas tonto!”, respondió el hombre de rostro serio. “Es una tarea sagrada la que debo realizar; el que yace aquí era un chico como tú, pero de sangre real, y sus antepasados vivían en palacios. No es apropiado que sus huesos reposen en un terreno común y abandonado. Del otro lado del mar los espera un lujoso mausoleo, y he venido a llevarlos conmigo para depositarlos en bóvedas de pórfido y mármol. Por favor -dijo a los hombres-, apártenlo y sigan con su trabajo.”
Los hombres separaron al chico, lo dejaron cerca sobre la hierba sollozando como si se le rompiera el corazón, y cavaron en la tumba. El chico, a través de sus lágrimas, vio cómo juntaban los blancos huesos y los ponían en el ataúd de ébano; oyó cerrarse la tapa de la caja y vio cómo las palas volvían a poner la tierra negra en la tumba vacía, y se sintió robado. Los hombres levantaron el ataúd y se fueron por donde habían venido. El portón chirrió una vez más sobre sus goznes y el chico quedó solo.
Regresó a su casa en silencio y sin lágrimas, pálido como un fantasma. Cuando se acostó en la cama llamó a su padre y le dijo que iba a morir. Le pidió que lo enterraran en la pequeña tumba que tenía una lápida gris con un sol naciendo del mar esculpido sobre ella. El padre se rió y le dijo que se durmiera; pero cuando llegó la mañana el niño estaba muerto.
Lo enterraron en donde él había deseado y cuando el césped estuvo alisado y el cortejo fúnebre se retiró, esa noche apareció una nueva estrella en el cielo, mirando la pequeña tumba.
“The Child Who Loved a Grave”, 1861
The Poems and Stories of Fitz James O’Brien (Boston, 1881)
Great Irish Tales of Horror. A Treasury of Fear, Peter Haining Edit. New York, Barnes & Noble, 1995.
(Versión revisada)
15 sept 2015
Elena Poniatowska - Estado de sitio

Camino por las grandes avenidas, las anchas superficies negras, las banquetas en las que caben todos y nadie me ve, nadie voltea, nadie me mira, ni uno solo de ellos. Ninguno da la menor señal de reconocimiento. Insisto. Ámenme. Ayúdenme. Sí, todos. Ustedes. Los veo. Trato de imantarlos; nada los retiene, su mirada resbala encima de mí, me borra, soy invisible. Sus ojos evitan detenerse en algo, en cualquier cosa, y yo los miro a todos tan intensamente, los estampo en mi alma, en mi frente; sus rostros me horadan, me acompañan; los pienso, los recreo, los acaricio. Nosotras las mujeres atesoramos los rostros; de hecho, en un momento dado, la vida se convierte en un solo rostro al que podemos tocar con los labios. Ámenme, véanme, aquí estoy. Alerto todas las fuerzas de la vida; quiero traspasar los vidrios de la ventanilla, decir: “Señor, señora, soy yo”, pero nadie, nadie vuelve la cabeza, soy tan lisa como esta pared de enfrente. Debería gritarles: “Su sociedad sin mí sería incompleta, nadie camina como yo, nadie tiene mi risa, mi manera de fruncir la nariz al sonreír, jamás verán a una mujer acodarse en la mesa como lo hago, nadie esconde su rostro dentro de su hombro…señores, señoras, niños, perros, gatos, pobladores del mundo entero, créanme, es la verdad, les hago falta.”
Me gustaría pensar que me oyen pero sé que no es
cierto. Nadie me espera. Sin embargo, todos los días tercamente emprendo el
camino, salgo a las anchas avenidas, a ese gran desierto íntimo tan parecido al
que tengo adentro. Necesito tocarlo, ver con los ojos lo que he perdido,
necesito mirar esta negra extensión de chapopote, necesito ver mi muerte.
De noche vienes, México, Grijalbo, 1979.
10 sept 2015
Luis Cernuda - Pregones
Eran tres pregones.
Uno cuando llegaba la primavera, alta ya la tarde, abiertos los balcones, hacia los cuales la brisa traía un aroma áspero, duro y agudo, que casi cosquilleaba la nariz. Pasaban gentes: mujeres vestidas de telas ligeras y claras; hombres, unos con traje de negra alpaca o hilo amarillo, y otros con chaqueta de dril desteñido y al brazo el canastillo, ya vacío, del almuerzo, de vuelta al trabajo. Entonces, unas calles más allá, se alzaba el grito de “¡Claveles! ¡Claveles!”, grito un poco velado, a cuyo son aquel aroma áspero, aquel mismo aroma duro y agudo que trajo la brisa al abrirse los balcones, se identificaba y fundía con el aroma del clavel. Disuelto en el aire había flotado anónimo, bañando la tarde, hasta que el pregón lo delató dándole voz y sonido, clavándolo en el pecho bien hondo, como una puñalada cuya cicatriz el tiempo no podrá borrar.
El segundo pregón era al mediodía, en el verano. La vela estaba echada sobre el patio, manteniendo la casa en fresca penumbra. La puerta entornada de la calle apenas dejaba penetrar en el zaguán un eco de luz. Sonaba el agua de la fuente adormecida bajo su sombra de hojas verdes. Qué grato en la dejadez del mediodía estival, en la somnolencia del ambiente, balancearse sobre la mecedora de rejilla. Todo era ligero, flotante; el mundo, como una pompa de jabón giraba frágil, irisado, irreal. Y de pronto, tras de las puertas, desde la calle llena de sol, venía dejoso, tal la queja que arranca el goce, el grito de “¡Los pejerreyes!”. Lo mismo que un vago despertar en medio de la noche, traía consigo la conciencia justa para que sintiéramos tan solo la calma y el silencio en torno, adormeciéndonos de nuevo. Había en aquel grito un fulgor súbito de luz escarlata y dorada, como el relámpago que cruza la penumbra de un acuario, que recorría la piel con repentino escalofrío. El mundo, tras de detenerse un momento, seguía luego girando suavemente, girando.
El tercer pregón era al anochecer, en otoño. El farolero había pasado ya, con su largo garfio al hombro, en cuyo extremo se agitaba como un alma la llama azulada, encendiendo los faroles de la calle. A la luz lívida del gas brillaban las piedras mojadas por las primeras lluvias. Un balcón aquí, una puerta allá, comenzaban a iluminarse por la acera de enfrente, tan próxima en la estrecha calle. Luego se oía correr las persianas, correr los postigos. Tras el visillo del balcón, la frente apoyada al frío cristal, miraba el niño la calle un momento, esperando. Entonces surgía la voz del vendedor viejo, llenando el anochecer con su pregón ronco de “¡Alhucema fresca!”, en el cual las vocales se cerraban, como el grito ululante de un búho. Se le adivinaba más que se le veía, tirando de una pierna a rastras, nebulosa y aborrascada la cara bajo el ala del sombrero caído sobre él como teja, que iba, con su saco de alhucema al hombro, a cerrar el ciclo del año y de la vida.
Era el primer pregón la voz, la voz pura; el segundo el canto, la melodía; el tercero el recuerdo y el eco, la voz y la melodía ya desvanecidas.
Ocnos, 1942
Ocnos seguido de Variaciones sobre tema mexicano, prólogo de Jaime Gil de Biedma, Madrid, Taurus, 1977, págs. 15-16
Uno cuando llegaba la primavera, alta ya la tarde, abiertos los balcones, hacia los cuales la brisa traía un aroma áspero, duro y agudo, que casi cosquilleaba la nariz. Pasaban gentes: mujeres vestidas de telas ligeras y claras; hombres, unos con traje de negra alpaca o hilo amarillo, y otros con chaqueta de dril desteñido y al brazo el canastillo, ya vacío, del almuerzo, de vuelta al trabajo. Entonces, unas calles más allá, se alzaba el grito de “¡Claveles! ¡Claveles!”, grito un poco velado, a cuyo son aquel aroma áspero, aquel mismo aroma duro y agudo que trajo la brisa al abrirse los balcones, se identificaba y fundía con el aroma del clavel. Disuelto en el aire había flotado anónimo, bañando la tarde, hasta que el pregón lo delató dándole voz y sonido, clavándolo en el pecho bien hondo, como una puñalada cuya cicatriz el tiempo no podrá borrar.
El segundo pregón era al mediodía, en el verano. La vela estaba echada sobre el patio, manteniendo la casa en fresca penumbra. La puerta entornada de la calle apenas dejaba penetrar en el zaguán un eco de luz. Sonaba el agua de la fuente adormecida bajo su sombra de hojas verdes. Qué grato en la dejadez del mediodía estival, en la somnolencia del ambiente, balancearse sobre la mecedora de rejilla. Todo era ligero, flotante; el mundo, como una pompa de jabón giraba frágil, irisado, irreal. Y de pronto, tras de las puertas, desde la calle llena de sol, venía dejoso, tal la queja que arranca el goce, el grito de “¡Los pejerreyes!”. Lo mismo que un vago despertar en medio de la noche, traía consigo la conciencia justa para que sintiéramos tan solo la calma y el silencio en torno, adormeciéndonos de nuevo. Había en aquel grito un fulgor súbito de luz escarlata y dorada, como el relámpago que cruza la penumbra de un acuario, que recorría la piel con repentino escalofrío. El mundo, tras de detenerse un momento, seguía luego girando suavemente, girando.
El tercer pregón era al anochecer, en otoño. El farolero había pasado ya, con su largo garfio al hombro, en cuyo extremo se agitaba como un alma la llama azulada, encendiendo los faroles de la calle. A la luz lívida del gas brillaban las piedras mojadas por las primeras lluvias. Un balcón aquí, una puerta allá, comenzaban a iluminarse por la acera de enfrente, tan próxima en la estrecha calle. Luego se oía correr las persianas, correr los postigos. Tras el visillo del balcón, la frente apoyada al frío cristal, miraba el niño la calle un momento, esperando. Entonces surgía la voz del vendedor viejo, llenando el anochecer con su pregón ronco de “¡Alhucema fresca!”, en el cual las vocales se cerraban, como el grito ululante de un búho. Se le adivinaba más que se le veía, tirando de una pierna a rastras, nebulosa y aborrascada la cara bajo el ala del sombrero caído sobre él como teja, que iba, con su saco de alhucema al hombro, a cerrar el ciclo del año y de la vida.
Era el primer pregón la voz, la voz pura; el segundo el canto, la melodía; el tercero el recuerdo y el eco, la voz y la melodía ya desvanecidas.
Ocnos, 1942
Ocnos seguido de Variaciones sobre tema mexicano, prólogo de Jaime Gil de Biedma, Madrid, Taurus, 1977, págs. 15-16
7 sept 2015
Emilia Pardo Bazán - El fondo del alma
El día era radiante. Sobre las márgenes del río flotaba desde el amanecer una bruma sutil, argéntea, pronto bebida por el sol.
Y como el luminar iba picando más de lo justo, los expedicionarios tendieron los manteles bajo unos olmos, en cuyas ramas hicieron toldo con los abrigos de las señoras. Abriéronse las cestas, salieron a luz las provisiones, y se almorzó, ya bastante tarde, con el apetito alegre e indulgente que despiertan el aire libre, el ejercicio y el buen humor. Se hizo gasto del vinillo del país, de sidra achampanada, de licores, servidos con el café que un remero calentaba en la hornilla.
Y como el luminar iba picando más de lo justo, los expedicionarios tendieron los manteles bajo unos olmos, en cuyas ramas hicieron toldo con los abrigos de las señoras. Abriéronse las cestas, salieron a luz las provisiones, y se almorzó, ya bastante tarde, con el apetito alegre e indulgente que despiertan el aire libre, el ejercicio y el buen humor. Se hizo gasto del vinillo del país, de sidra achampanada, de licores, servidos con el café que un remero calentaba en la hornilla.
4 sept 2015
Eliseo Diego - De Jazques
Llueve en finísimas flechas aceradas sobre el
mar agonizante de plomo, cuyo enorme pecho apenas alienta. La proa pesada lo
corta con dificultad. En el extremo silencioso se le escucha rasgarlo. Jacques,
el corsario, está a la proa.
3 sept 2015
Ramón del Valle-Inclán - ¡Malpocado!
Esta fue la mía andanza
sin ventura.
Macías
La vieja más vieja de la aldea camina con su nieto de la mano, por un sendero de verdes orillas triste y desierto, que parece aterido bajo la luz del alba. Camina encorvada y suspirante, dando consejos al niño, que llora en silencio.
-Ahora que comienzas a ganarlo, has de ser humildoso, que es ley de Dios.
-Sí, señora, sí…
1 sept 2015
Eduardo Galeano - Homero
No había nada ni nadie. Ni fantasmas había. No más que
piedras mudas, y alguna que otra oveja buscando pasto entre las ruinas.
Pero el poeta ciego supo ver, allí, la gran ciudad que ya no
era. La vio rodeada de murallas, alzada en la colina sobre la bahía; y escuchó
los alaridos y los truenos de la guerra que la había arrasado.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)