Loyo
Cuestas y su «cipote» hicieron un «arresto», y se «jueron» para
Honduras con el fonógrafo. El viejo cargaba la caja en la bandolera; el
muchacho, la bolsa de los discos y la trompa achaflanada, que tenía la
forma de una gran campánula; flor de «lata» monstruosa que «perjumaba»
con música.
-Dicen quen Honduras abunda la plata.
-Sí, tata, y por ái no conocen el fonógrafo, dicen…
-Apurá el paso, vos; ende que salimos de Metapán trés choya.
-¡Ah!, es que el cincho me viene jodiendo el lomo.
-Apechálo, no siás bruto.
«Apiaban»
para sestear bajo los pinos chiflantes y odoríferos. Calentaban café
con ocote. En el bosque de «zunzas», las «taltuzás» comían sentaditas,
en un silencio nervioso. Iban llegando al Chamelecón salvaje. Por dos
veces «bían» visto el rastro de la culebra «carretía», angostito como
«fuella» de «pial». Al «sesteyo», mientras masticaban las tortillas y el
queso de Santa Rosa, ponían un «fostró». Tres días estuvieron andando
en lodo, atascado hasta la rodilla. El chico lloraba, el «tata» maldecía
y se «reiba» sus ratos.
El
cura de Santa Rosa había aconsejado a Goyo no dormir en las galeras,
porque las pandillas de ladrones rondaban siempre en busca de
«pasantes». Por eso, al crepúsculo, Goyo y su hijo se internaban en la
montaña; limpiaban un puestecito al pie «diún palo» y pasaban allí la
noche, oyendo cantar los «chiquirines», oyendo zumbar los zancudos
«culuazul», enormes como arañas, y sin atreverse a resollar, temblando
de frío y de miedo.
-¡Tata: brán tamagases?…
-Nóijo, yo ixaminé el tronco cuando anochecía y no tiene cuevas.
-Si juma, jume bajo el sombrero, tata. Si miran la brasa, nos hallan.
-Sí, hombre, tate tranquilo. Dormite.
-Es que currucado no me puedo dormir luego.
-Estírate, pué…
-No puedo, tata, mucho yelo…
-¡A la puerca, con vos! Cuchuyate contra yo, pué…
Y
Goyo Cuestas, que nunca en su vida había hecho una caricia al hijo, lo
recibía contra su pestífero pecho, duro como un «tapexco»; y rodeándolo
con ambos brazos, lo calentaba hasta que se le dormía encima, mientras
él, con la cara «añudada» de resignación, esperaba el día en la punta de
cualquier gallo lejano. Los primeros «clareyos» los hallaban allí,
medio congelados, adoloridos, amodorrados de cansancio; con las feas
bocas abiertas y babosas, semiarremangados en la «manga» rota, sucia y
rayada como una cebra.
Pero
Honduras es honda en el Chamelecón. Honduras es honda en el silencio de
su montaña bárbara y cruel; Honduras es honda en el misterio de sus
terribles serpientes, jaguares, insectos, hombres… Hasta el Chamelecón
no llega su ley; hasta allí no llega su justicia. En la región se deja
-como en los tiempos primitivos- tener buen o mal corazón a los hombres y
a las otras bestias; ser crueles o magnánimos, matar o salvar a libre
albedrío. El derecho es claramente del más fuerte.
Los
cuatro bandidos entraron por la palizada y se sentaron luego en la
plazoleta del rancho, aquel rancho náufrago en el cañaveral cimarrón.
Pusieron la caja en medio y probaron a conectar la bocina. La luna llena
hacía saltar «chingastes» de plata sobre el artefacto. En la mediagua y
de una viga, pendía un pedazo de venado «olisco».
-Te dijo ques fológrafo.
-¿Vos bis visto cómo lo tocan?
-iAjú!… En los bananales los ei visto…
-¡Yastuvo!…
La
trompa trabó. El bandolero le dio cuerda, y después, abriendo la bolsa
de los discos, los hizo salir a la luz de la luna como otras tantas
lunas negras.
Los
bandidos rieron, como niños de un planeta extraño. Tenían los
«blanquiyos» manchados de algo que parecía lodo, y era sangre. En la
barranca cercana, Goyo y su «cipote» huían a pedazos en los picos de los
«zopes»; los armadillos habíanles ampliado las heridas. En una masa de
arena, sangre, ropa y silencio, las ilusiones arrastradas desde tan
lejos, quedaban abonadas tal vez para un sauce, tal vez para un pino…
Rayó
la aguja, y la canción se lanzó en la brisa tibia como una cosa
encantada. Los cocales pararon a lo lejos sus palmas y escucharon. El
lucero grande parecía crecer y decrecer, como si colgado de un hilo lo
remojaran subiéndolo y bajándolo en el agua tranquila de la noche.
Cantaba un hombre de fresca voz, una canción triste, con guitarra.
Tenía
dejos llorones, hipos de amor y de grandeza. Gemían los bajos de la
guitarra, suspirando un deseo; y desesperada, la «prima» lamentaba una
injusticia.
Cuando paró el fonógrafo, los cuatro asesinos se miraron. Suspiraron…
Uno
de ellos se echó a llorar en la «manga». El otro se mordió los labios.
El más viejo miró al suelo «barrioso», donde su sombra le servía de
asiento, y dijo después de pensarlo muy duro:
-Semos malos.
Y lloraron los ladrones de cosas y de vidas, como niños de un planeta extraño.
Cuentos de barro, 1933

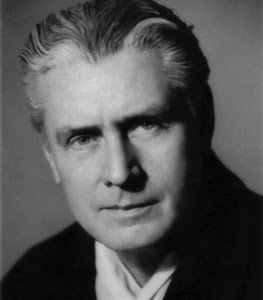
No hay comentarios:
Publicar un comentario